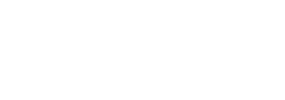| Congreso 2010 Congreso AMP Paris 2010 | "Semblante y sinthome" |
||||||||
| El Debate de la Escuela Una N° 6 | ||||||||
La Escuela Una y la política de la enunciación “La Gran Conversaciónrecibe vorazmente lo Múltiple, se nutre de él, incluso nunca lo encuentra lo suficientemente diverso para su gusto... Se burla de las relaciones de proximidad, ella vuelve próximo lo remoto, remoto lo próximo; su espacio es topológico.” [1] Los tres debates en curso en las sucesivas ediciones del Journal des Journées (el debate sobre la Escuela Una, el debate sobre el pase y el debate sobre el psicoanalista-psicoanalizante) son tres facetas de una misma y única conversación. La Gran Conversación, el precioso instrumento del que disponemos para que el discurso analítico pueda hacer objeción a las identificaciones cada vez que tienden a cristalizarse. Dicho de otro modo, se trata de la Gran Conversación que encuentra en la orientación por lo real su principio y sostén, oponiéndose así a la tendencia natural del sujeto hacia la identificación. Si nos situamos en los tres ángulos del debate creo puede constatarse lo que sigue. Primero, que la Escuela Una –la Escuela del pase, la que deslocaliza, la que reintroduce siempre las diferencias creativas y cuyo Uno es el de la orientación y la serie– debería, de manera sostenida, mantener su posición de extimidad, no sólo para cada uno, uno por uno, sino para cada Escuela de la AMP. Cumpliría así con su eminente función: realizar “el sueño de una Escuela conforme al discurso analítico”. [2] Así, la Escuela Una debe siempre apuntar, como el deseo del psicoanalista, a obtener la diferencia absoluta, es decir, singular. Es en ese punto que la Escuela Una necesariamente se vuelve conflictiva, genera fricciones con los lazos de proximidad geográfica inherentes a las demás Escuelas. Ocurre que éstas se apoyan y usan –para efectivizar su propia existencia dentro de las particulares realidades histórico sociales–, otros discursos que el discurso analítico y por ello son más proclives a los fenómenos de identificación de masa. En segundo lugar, ¿qué implica el debate sobre el pase sino el intento de reconsiderar de manera renovada los fundamentos del dispositivo y su implementación para que efectivamente cumpla con su objetivo? El objetivo de que “los prisioneros” -parafraseando a Éric Laurent- puedan salir de sus antiguos semblantes, uno por uno, y puedan inventar otros nuevos, es decir, semblantes singulares, los de su diferencia absoluta. mo, el debate sobre el psicoanalista-psicoanalizante, ¿hacia dónde apunta? A poner en cuestión la identificación “profesional” del psicoanalista instalado, reconduciendo a cada uno a su relación con el inconsciente. Relación singular e inimitable que se trasluce en lo vivo de cada enunciación. De este modo, la desmasificación de la enunciación puesta en marcha por Miller, no es sino la puesta en acto de una política animada por el deseo del psicoanalista: se opone al deseo de dominar y no quiere producir semejantes; “le repugna proceder por identificación” y por ello mismo tiene “horror al confort de los grupos”. [3] Así, la política de la enunciación –que es la política de la Escuela Una– no es sino el “espíritu del pase” expandido al conjunto de los miembros de las Escuelas y a la “comunidad” analizante que las rodea. Apunta a que cada uno, a través del Uno de la orientación (del orden de lo Unario y no de lo Uniano), se sitúe en relación a su real. Relación absolutamente singular, jamás reabsorbible ni en lo universal ni en lo particular de los lazos de proximidad de lo Múltiple. Es desde esta perspectiva que intentaré responder entonces a algunas preguntas que Jacques-Alain Miller se (nos) plantea. (Cf. JJ 75) “¿La articulación que prevalece actualmente entre la Escuela Una y las siete Escuelas (Blancanieves y los siete enanitos) es óptima? ¿Debe ser revisada?” No es óptima. Si bien hay que considerar la particularidad de la articulación con cada Escuela, de lo acontecido se deduce que la Escuela Una, cuando no está a la altura de su misión, corre el riesgo de transformarse en “La bella durmiente del bosque”. Esto indica que dicha articulación debe ser constantemente revisada, que nunca estará hecha de una vez y para siempre ya que su naturaleza misma es conflictiva. Velar para que la Escuela Una cumpla con esta finalidad es una de las funciones eminentes del Comité de Acción. ¿Un Comité de Acción conformado por AE en ejercicio? “¿La Escuela Una debe ampliar sus responsabilidades, a riesgo de avanzar (empiéter) sobre la autonomía de las Escuelas?” Sí. Por lo señalado al comienzo es función de la Escuela Una poner en cuestión la ilusión de “autonomía”. Ésta, en el ámbito de la AMP, no es sino relativa (función de mediación). Lo cual no implica presuponer una dilución de la especificidad de cada Escuela reduciéndola a una mera Sección de la Escuela Una. Ésta no debería transformarse en una “organización” (discurso del amo) sino sostenerse como una efectiva realidad libidinal que introduce -mediante el discurso analítico- lo vivo del factor temporal (el inconsciente sujeto) allí donde el discurso del amo (el inconsciente saber) tiende a introducir la ilusión de eternidad. “¿Ciertas Escuelas sufren de un déficit de autonomía? ¿O, por el contrario, de demasiada autonomía que las encierra en sí mismas y las hace estancar?” Si bien hay que considerar las Escuelas una por una, me inclino por la segunda formulación. El estancamiento es inherente al discurso amo (todo gira en redondo) que es congruente con la ilusión de autonomía. No habría que confundir la necesaria consideración de cada contexto local (factor c) que hace de cada Escuela una realidad efectiva diferente, con una reivindicación de esa índole. Se trata, por el contrario, de ubicar cada vez y en cada lugar las mejores condiciones para que prevalezca el discurso analítico. Finalmente, de lo que se trata es del buen uso de la Escuela Una. [4] La política de la enunciación que estamos desplegando en esta Gran Conversación ya lo es, en la medida que implica un tratamiento de la tendencia natural de cada Escuela –en tanto sujeto– hacia la identificación. Convendría entonces, a partir de ahora, no olvidar lo que Jacques-Alain Miller nos decía en su Teoría de Turín. “El lugar de enunciación que ocupa Jacques-Alain Miller no comporta la exclusividad, comporta que otros lo ocupen igualmente, que deban ocuparlo, que lo ocupen efectivamente. Como dice Espinoza: "concierne a mi felicidad que otros entiendan cuanto yo he comprendido..." de Lacan, del psicoanálisis, de la Escuela y, en particular, de la eminencia de este lugar desde el que la Escuela es interpretable y que espera ser ocupado por sus analistas.” Para hacer un buen uso de la Escuela Una, ¿sabremos escucharlo? |
||||||||
| Notas | ||||||||
|